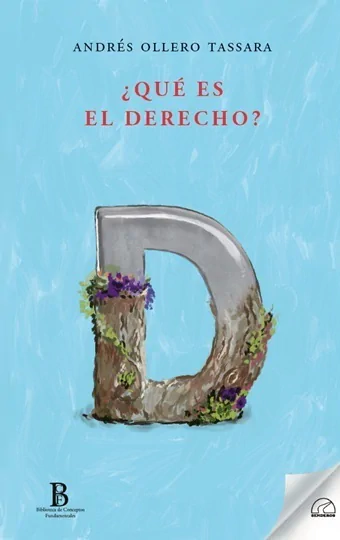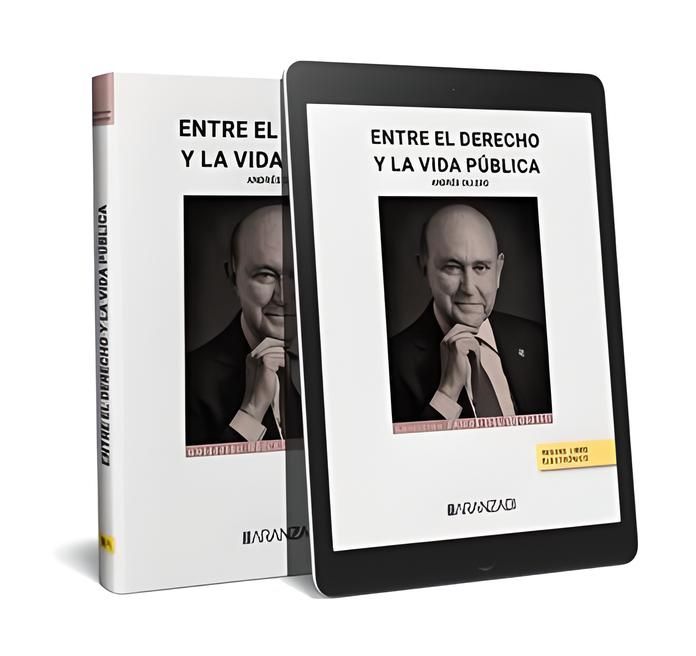«Proponemos un acuerdo de los dos grandes partidos».
José Rodríguez de la Borbolla,
expresidente de la Junta de Andalucía
He vivido en Alemania y mantenido frecuente contacto con colegas alemanes y, con tal experiencia, el planteamiento me parece ciertamente razonable. Me temo, sin embargo, que no cabe despreciar el dictamen del sentencioso torero: lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible.
A estas alturas de la película, el partido socialista, al margen de toda ideología, se ha instalado cómodamente en vivir de no ser de derechas. Ya no puede hacerlo –como durante años– afirmando que la derecha quitará las pensiones, suficientemente en peligro bajo su mandato. Ha necesitado, desde que el presidente saliente del atentado del 11M optó –como ahora exporta a Iberoamérica– vivir del guerracivilismo. En ese contexto, proponer una gran coalición no resulta en modo alguno razonable.
Sin embargo, para mantener dicha esperanza, que muchos –con la que está cayendo– haríamos propia, no es preciso que se realicen imposibles. Bastaría con que se repitiera algo ya ocurrido, si nos trasladamos a los años setenta. En sus albores, para parecer demócrata había que profesar el marxismo. Recuerdo cómo los más vetustos y rancios catedráticos de la época buscaban como ayudantes, no a alumnos rebosantes de matrículas, sino a los más expertos en algaradas; a modo de guardia pretoriana, contra los juicios críticos y los ataques a la cátedra vitalicia (!).
En política ocurrió pronto lo mismo. Felipe, aquel apolítico alumno de segundo curso, al que era fácil observar desde mi curso inferior, se iría más tarde a Lovaina y regresaría dispuesto a llamarse Isidoro, en la blanda clandestinidad a la que el PSOE se acogía por aquellos tiempos. En dicho contexto, se le exigía ser marxista; como se le exigía a Alejandro Rojas Marcos, que lo profesó incrustando una S en su partido andalucista, que acabaría suprimiendo cuando cesó el aguacero.
Quien actuó entonces como hombre del tiempo –nunca mejor dicho– fue precisamente Felipe González, para sorpresa de propios y extraños. Bien pertrechado por Willy Brandt, montó su Bad Godesberg particular y dimitió –¡oh hazaña!– mandando al marxismo a paseo. A mí me llenó de gozo. No en vano está saliendo ahora de imprenta el libro ‘Vivir es argumentar’. La primera de las entrevistas que contiene –publicada en IDEAL el 12 de enero de 1979– lucía el siguiente titular: «Estoy convencido de que cuando los socialistas se consideren en condiciones de gobernar abandonarán su confesionalidad marxista». Cuatro meses después se produjo su encomiable dimisión y –tras otros cuatro– un nuevo congreso del partido nos convirtió en profetas a los que lo veíamos venir.
El problema, para que el bueno de Borbolla vea su sueño cumplido, es a quién le toca dimitir ahora. No parece que vaya a dimitir Page ni Lambán; Fernández Vara, que se iba de la política, parece que puede acabar en el Senado. Leguina, Redondo o Paniagua serían quizá capaces de dimitir, pero no ocupan cargo alguno que se lo permita. Habría que ser profeta de verdad para imaginar quién y cuándo será el Isidoro que pueda protagonizar ese nuevo Bad Godesberg, en el que ser del PSOE no exija llamar fascista al que no sea de la tropa, renuncie a otorgar patentes de democracia a terroristas y a indultar a golpistas o a cerrar las verbenas del partido cantando el «no pasarán».
Claro que no vendría mal que desde el partido de enfrente echaran una mano. No me refiero a formular una propuesta de coalición a quien se sabe que no está en condiciones de aceptarla. Me refiero a entender de una vez que cuando te prohíben hablar con Vox –partido poco dado a generar simpatías, pero más respetuoso con la Constitución que terroristas no arrepentidos o separatistas que prometen volverlo a hacer– te están perdonando la vida, concediéndote el inmenso favor de admitirte –a ti sí– en la democracia, como si necesitaras avales.
No parece muy inteligente dar la sensación de que hay que solicitar permisos para poder hablar con unos o con otros, salvo que se quiera reforzar la curiosa idea de la superioridad moral de la izquierda y, coherentemente, la inferioridad propia. Se puede cooperar, sin tutelas, con cualquier partido que respete la Constitución; siempre que se aplique el propio ideario y el programa que se ha suscrito con los electores, que son más importantes que los militantes del aparato.
Me refiero pues a dejar claro que se tiene más interés en representar al efectivo electorado que convertir en objetivo prioritario buscar otros caladeros; dando la sensación de que se está un poco harto de los votos hasta ahora disponibles. O a dejar de considerar –si se piensa que en Vox hay mucho popular defraudado– que todo se arregla con prometer logros económicos; porque para ocuparse de los valores ya estaría el PSOE con sus amigos, que son los que saben de esas cosas, de las que –desde la derecha– hay que ser muy prudentes al hablar. En todo caso, todo esto puede quedar en el cuento de la lechera, si no se cuenta con alguien capaz de cambiar al PSOE como en los tiempos de la OTAN. En caso contrario, continuaríamos con más de lo mismo, pero en mayores proporciones; lo que acabará proporcionándonos el inmenso placer de comprobar –cuando Sánchez ejecute sus generosos compromisos– qué actitud da al respecto por supuesta por parte del actual Tribunal Constitucional.