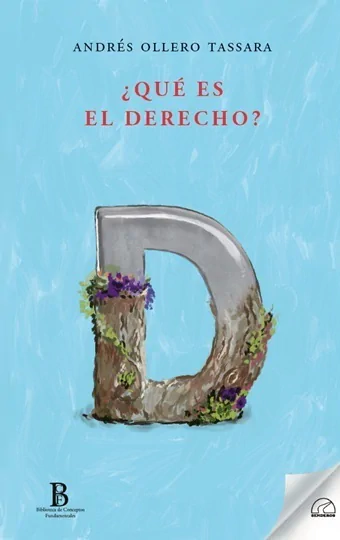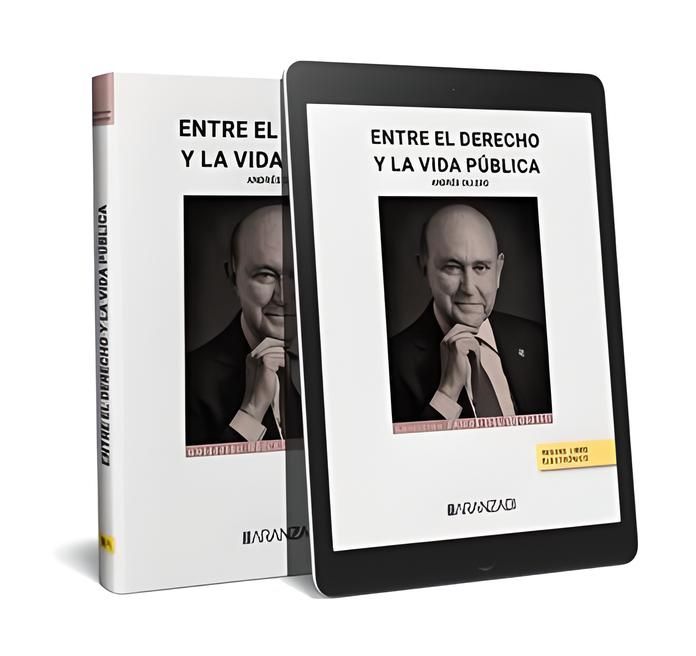La figura de la Princesa de Asturias ha cobrado notable prestigio, tras su exhibición de temprana madurez y notable aplomo
Debo, ante todo, mi agradecimiento a quienes me han sugerido pergeñar estas letras. Cuando las encuestas registran que la ciudadanía es consciente de estar viviendo un acontecimiento histórico, verse animado a expresar la propia opinión es muy de alabar.
La figura de la Princesa de Asturias ha cobrado notable prestigio, tras su exhibición de temprana madurez y notable aplomo, demostrada con motivo de su jura de bandera, con la que coronó su ingreso en un contexto tan riguroso y exigente como el militar.. Lo ha refrendado en la ceremonia de jura de la Constitución, con motivo de su mayoría de edad, que ha recobrado la impronta que le imprimiera en ocasión anterior Gregorio Peces Barba, hombre de corte sin alharacas, consiguiendo –no sin esfuerzo– que se respetara, al menos en la liturgia, la división de poderes, que la torpeza de algunos –o algunas– de sus protagonistas lleva con demasiada frecuencia a echar de menos.
No han faltado ausencias –por involuntarias más atronadoras– que no han logrado sino hacer más presentes a los afectados. Es el caso del rey Juan Carlos I, erigido en eslabón decisivo de la ceremonia en curso, que sin su buen hacer no habría tenido continuidad. Supo también, llegado el caso, saber pedir perdón los ciudadanos. Aún esperan estos lo propio de parte de los que, condenados por el Tribunal Supremo, tras un proceso con todas las garantías, mendigaron un indulto sin arrepentimiento y negocian hoy, con un mercachifle de la política, cómo volverlo a hacer, amparados por una amnistía inconstitucional, regalada por quien aspira con ello a adjudicarse algunos años más presidiendo un desgobierno. Tampoco pasó inadvertida la ausencia de la reina Sofía, en un servicio más a la Corona, fruto de un señorío que va mucho más allá de la profesionalidad. No me ha extrañado por ello, que tras la exhibición que ha convertido a la Princesa Leonor en trending topic haya quien ha comentado, a modo de piropo, que ha salido a su abuela…
Se han esforzado también, sin mayor éxito, por llamar la atención algunos –o algunas– obligados, por su cargo y su público sueldo, a estar presentes. Solo un analfabeto de la política puede pretender aplicar a su situación nuestra peculiar doctrina constitucional que caracteriza a España como una «democracia no militante». No tiene, en consecuencia, mayor reparo en admitir que sus ciudadanos se propongan modificar aspectos esenciales de la Constitución, respetando, como es lógico, las formas previstas para tan delicada operación, que la distinguen decisivamente del mero golpe de Estado, respecto al que ningún tribunal dispone de graciable indulgencia plenaria. No cabe atribuir esa doctrina, que respeta la democracia no militante de los ciudadanos, a las instituciones y sus cargos representativos; por más que los oportunistas cambios de criterio de algunos de ellos –que ruborizan a sus propios compañeros de partido– toleren que –desde parlamentos, existentes gracias a la Constitución– se presuma de prescindir de ella, en un esfuerzo de levitación política que mueve a la carcajada. No en vano ha recibido reiteradamente del Tribunal Constitucional su merecido, en sentencias unánimes coordinadas por el mismo Conde-Pumpido, del que ahora ha de darse por supuesto que no cambiará, a su vez, de criterio. Eso cargos políticos tienen muy a mano recurrir a una decisión que en las democracias maduras suele ser habitual, como síntoma de decencia: la dimisión, para no verse sometidos a un problema de conciencia. Aquí se dimite poco, porque a la vinculación a un cargo –y al correspondiente sobresueldo– se la atribuye mayor indisolubilidad que al matrimonio.
Valga hasta aquí el mero raciocinio, ya que las simpatías o sentimientos están obviamente amparadas por el pluralismo político. Comprendo pues que no todos compartan los míos, ya que he de reconocer que, sin comerlo ni beberlo, los hechos me lo han ido poniendo bastante fácil.
Entre mis recuerdos de la infancia, figura un marco con fotografía dedicada por don Juan de Borbón. Sin duda tenía que ver con el hecho de que mi padre atendía como médico a la abuela materna del futuro rey Juan Carlos, la Infanta Luisa de Orleans, tan vinculada a Sevilla. Más de una vez aguardé, a la salida del colegio, en el utilitario de turno, a que mi progenitor finalizara algunas de sus frecuentes visitas al chalet de la avenida de la Palmera. Mi tío Carlos formó parte del Consejo Privado de don Juan en sus años de Estoril; en él Florentino Pérez Embid, con el que nos unían coincidencias familiares, tuvo también notable presencia, como ha documentado en su reciente biografía el profesor Onésimo Díaz. Recuerdo también que –con 16 años, en primer curso derecho– asistí por vez primera a un acto propiamente político; en los bajos de la sevillana Casa de Pilatos, que albergaba a los juanistas sevillanos. Allí es donde oí hablar al profesor Jesús Arellano de la democracia; por vez primera en sentido positivo, bien distinto, del que los burócratas del Movimiento nos habían intentado inculcar en las clases de formación del espíritu nacional. Pero esos son regalos biográficos, sin mayor mérito, cuyo fruto no sería lógico exigir sean compartidos por todo el vecindario. Andrés Ollero Tassara es Secretario General del Instituto de España.