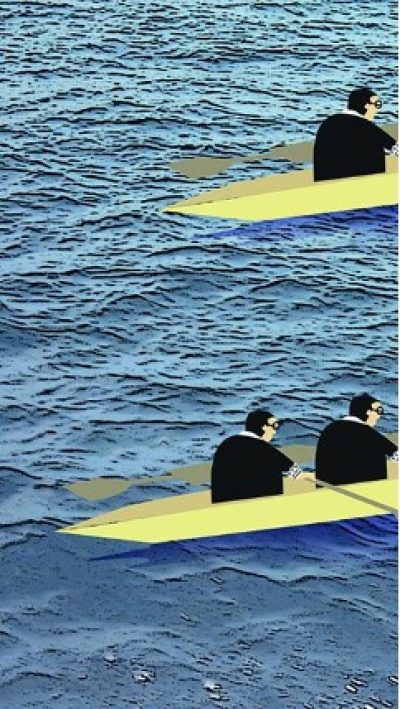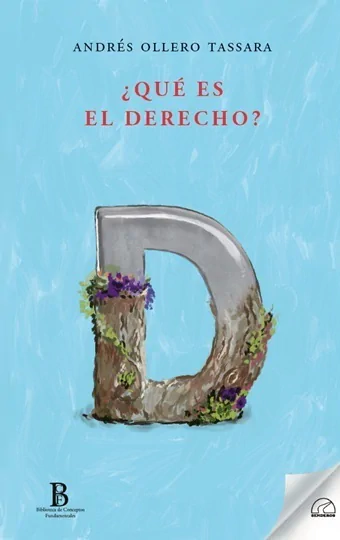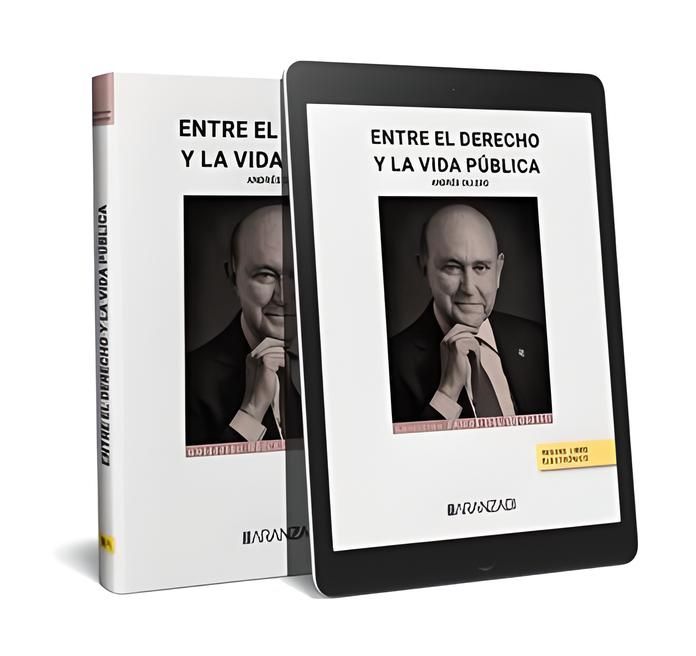«Hay que tener mucha imaginación para dar por hecho que los ciudadanos te consideran sin problema independiente en tal tesitura. Me temo que más de uno, arrullado por el eterno derbi entre conservadores y progresistas, puede acabar convencido de que los magistrados del TC reciben instrucciones de los partidos que los propusieron. Nada menos que una frívola presunción de prevaricación»
La figura de los votos particulares guarda en el Tribunal Constitucional estrecha relación con la independencia de sus integrantes; muy especialmente con la caracterizada como independencia objetiva: la apariencia de imparcialidad que el justiciable está en condiciones de captar en los magistrados, liberados de todo vínculo real que condicione su labor. Se ha argumentado en contrario que la doctrina que el Tribunal establece gozaría de mayor solidez si no se transparentaran de modo razonado los motivos que algunos de sus integrantes aducen para disentir –en todo o en parte– de lo establecido por la mayoría de sus iguales. Es abrumadoramente superior el número de resoluciones apoyadas por unanimidad, si mi cálculo no es inexacto: 1.410, por 442 acompañadas de votos discrepantes en los nueve años en que fui miembro del Tribunal. No creo por lo demás que ocultar las discrepancias vaya a favorecer el deseable halo de independencia.
Debo de reconocer que respiro por la herida. Nada más desagradable que tener que sentar doctrina constitucional soportando la escarapela del grupo parlamentario del que partió la propuesta de nombramiento; como si de una infamante denominación de origen, capaz de agriar el caldo, se tratara. Esto no solo afecta de modo especial a los dos magistrados que –una vez cada nueve años– reciben del gobierno de turno la propuesta, sino de todos y cada uno de los propuestos por las Cámaras parlamentarias. Aparte de la angélica equiparación entre democracia y partitocracia subyacente, lo que acaba viciando el sistema –como ha apuntado agudamente el magistrado emérito Manuel Aragón– es la querencia de los grandes partidos a evitar vetos mutuos a candidatos. Los tres quintos de las Cámaras, exigidos por la Constitución, pueden verse reducidos a los dos o tres votos de los jerifaltes partidistas muñidores de la propuesta en cuotas convenidas.
Hay que tener mucha imaginación para dar por hecho que los ciudadanos te consideran sin problema independiente en tal tesitura. Me temo que más de uno, arrullado por el eterno derbi entre conservadores y progresistas, tan querido en los medios de comunicación, puede acabar convencido de que los magistrados del Tribunal Constitucional reciben instrucciones de los partidos que los propusieron sobre en qué sentido resolver las cuestiones sometidas a su deliberación y votación. Nada menos que una frívola presunción de prevaricación. No sé qué habrán hecho mis iguales –anteriores, coetáneos o ya sucesores–, pero tuve claro desde el principio que algo debería hacer para contrarrestar tan lamentable percepción. Lo primero, como es lógico, documentarme sobre las incompatibilidades que me afectaran. Sabía que, entre ellas, no estaba la militancia en un partido político. Descubrí, sin embargo, con estupefacción, que no podía seguir presidiendo la fundación que puse en marcha al abandonar voluntariamente el Parlamento y que vicepresidía mi buen amigo Javier Paniagua (una docena de años, diputado socialista), en la que colaboraban figuras tan variadas como Joaquín Leguina o el convergente Manuel José Silva. Por supuesto, que la experiencia política es más fuente enriquecedora que estorbo para interpretar la Constitución, pero –ya puestos– decidí abandonar –sin necesidad– la militancia. No por la ingenuidad de pensar que ello me haría parecer más independiente –no lo vocée a los cuatro vientos…– sino por mera tranquilidad personal. Por supuesto no hubo teléfono; ni pienso que pudiera harbelo habido.
Resuelto el trámite, fueron surgiendo, como es lógico, coincidencias o discrepancias con lo que uno u otro de mis colegas planteaban en la deliberación al reflexionar sobre los fundamentos de su argumentación. Hubo de todo, sin necesidad de pensar en la puerilidad de si el que hablaba era considerado conservador o progresista. El sentido común y –no digamos– el constitucional no sabe de colores. Y fueron cayendo votos particulares sin preocuparme demasiado de con quién coincidía o dejaba de coincidir. Creo que le acabé cogiendo el gusto. Llegué incluso a formular –en siete ocasiones– votos respecto a sentencias de las que fui ponente. Logré los votos necesarios, pero no convencía a mis iguales de matices que me parecían particularmente relevantes. Todo esto puede invitar a un idílico planteamiento en el que la política no se hace jamás presente en la sede del Tribunal. No debo contribuir a que se piense que esto no puede ocurrir. Ocurrió, de manera rocambolesca. Se unieron dos circunstancias: la necesidad de elegir al presidente del Tribunal que sucediera a Pérez de los Cobos y la elección pendiente de cuatro nuevos magistrados propuestos por el Senado. Esta elección afectaba de modo relevante al magistrado Ricardo Enríquez, que había sustituido por fallecimiento a su antecesor. La normativa legal admitía su reelección si no superaba tres años, plazo a punto de expirar.
En tal tesitura entró en juego mi buen amigo Rubalcaba. No regalo el tratamiento. Vivimos una peculiar amistad no exenta de momentos exóticos. Sus compañeros de partido me advertían por entonces, «cuidado con Rubalcaba que te la clava». Siempre nos llevamos bien. Yo estaba convencido de que solo clavaría en caso de necesidad y con todo afecto. Las normas no escritas del Tribunal me señalaban como posible presidente. Rubalcaba convenció a Soraya, su interlocutora –en plena guerra entre el temido Sánchez y mi paisana Susana, por la Secretaría General del PSOE– de que eso sería brindar a Sánchez una baza triunfante y me convertí en mártir de Susana. El espectáculo no era muy brillante. La presidencia de una de las más altas instituciones del Estado supeditada a un problema interno de partido.
Afortunadamente, estaba otra cuestión en juego. Rubalcaba amenazaba con aplazar la elección en el Senado, obligando a Enríquez a irse del tribunal con apenas tres años de trabajo. Compañerismo aparte, dada su calidad, suponía una grave pérdida para el Tribunal, donde tendría otros nueve años por delante. La cuestión tuvo fácil solución: todos elegimos presidente a González Rivas, que asumió abnegadamente tal carga, y Enríquez sigue aún beneficiando a la Constitución. Con Rubalcalba tuve luego un encuentro un tanto surrealista en un acto en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Me comentó: «Andrés, tu no serás de los que se creen las cosas que la gente cuenta por ahí». «Hombre, claro que no –le dije– pero si son creíbles, sí me las creo. Cuando quieras, hablamos». No hubo ocasión. En el siguiente encuentro estaba de cuerpo presente en el Congreso, a donde me acerqué para rezar ante sus restos mortales. Tendremos mucho tiempo para seguir siendo amigos…
Mis nueve años en el Tribunal se acababan y quedaba algo pendiente. Decidí hacer una auditoría de mis votos particulares, publicada por Tirant lo Blanch. La cosa no había quedado mal, 33 votos respecto a sentencias consideradas conservadoras y 36 respecto a otras presuntamente progresistas. En once ocasiones me he adherido a votos ajenos: cuatro de presuntos conservadores, seis de progresistas y uno mixto. A la hora de mostrar desapego respecto a mayorías muy definidas, he coincidido 18 veces con los progresistas y solo siete con conservadores. Me voy tranquilo en lo que a independencia se refiere, pero la escarapela no hay quien me la quite. Alguien debería arreglarlo…
ANDRÉS OLLERO TASSARA. Es secretario general del Instituto de España y fue magistrado del Tribunal Constitucional