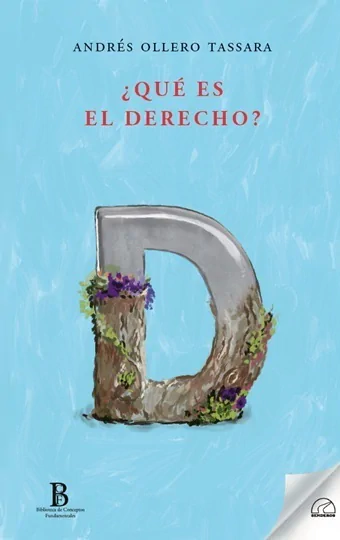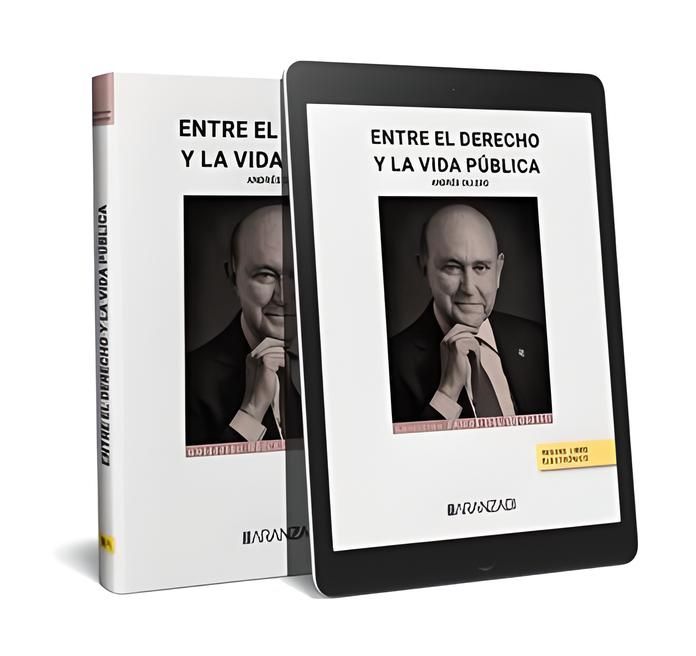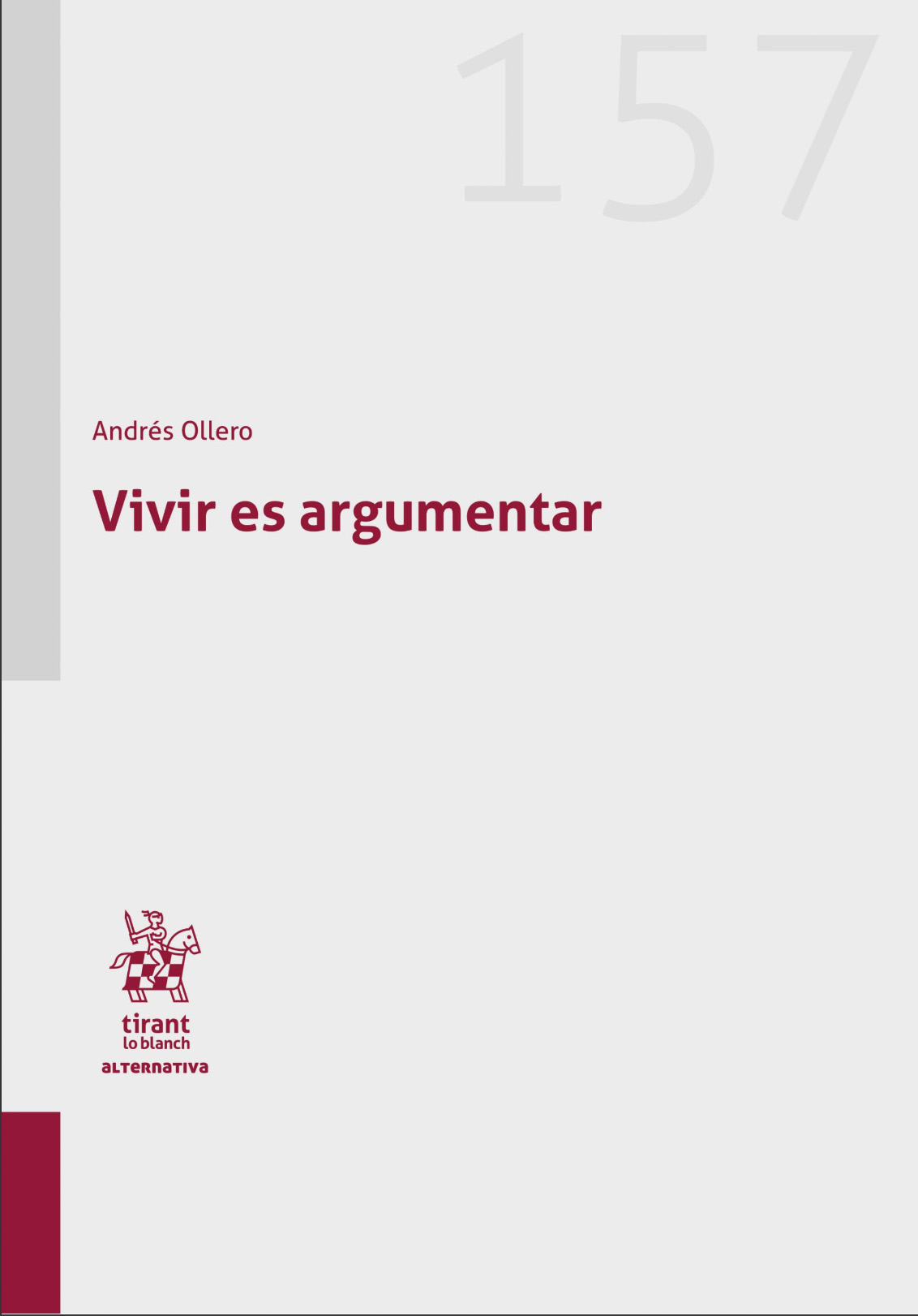«El deber –que no derecho– de todo juez español de despejar cualquier duda al respecto, sea cual sea el resultado de su consulta, es indeclinable. Si algún tribunal constitucional intentara condicionar la presentación de la obligada cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la UE consideraría dañada sus competencias»
El deseado ingreso de España en la Unión Europea supuso un notable impacto en nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional (TC) se consideró al respecto obligado a emitir en 1992 una solemne declaración, género al que rara vez acude. En ella reconocía –con cobertura en el artículo 93 de la Constitución– que dicho ingreso «ha comportado ya una determinada limitación o constricción, a ciertos efectos, de atribuciones y competencias de los poderes públicos españoles». Entre ellas cabría incluir –indirectamente– las generadas por la conversión de todo juez español en juez europeo.
En todo caso, el TC se tomó con calma la situación, al no considerase parte ni última instancia del Poder Judicial, lo que le llevaba a estimar que las posibles relaciones entre la jurisdicción ordinaria española y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dejaba de ser una cuestión infraconstitucional, de consecuencias ajenas a su jurisdicción.
El planteamiento se rompió cuando, de manera no poco inconsecuente, planteó alegremente una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo. Creyó a pie juntillas la afirmación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que afirmaba que su contenido se concebía «como una garantía de mínimos, sobre los cuales puede desarrollarse el contenido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad de contenido asegurada en cada caso por el derecho interno». Ello le tranquilizaba para dar por cumplida la exigencia de la nueva declaración del Constitucional, de 2004, de que «que el ordenamiento aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus principios y valores básicos».
El resultado del llamado caso Melloni fue bien distinto. Por entonces España venía exigiendo para extraditar a ciudadanos reclamados por Estados extranjeros –europeos incluidos– que, si habían sido juzgados en ausencia, volviera a repetirse el proceso en presencia del acusado. El Tribunal de Justicia de la Unión consideró rechazable tal sobreprotección constitucional, ya que rompería la prioridad del derecho europeo, que ya había puesto en marcha la Orden Europea de Detención y Entrega.
La respuesta a la cuestión prejudicial planteada no solo fue triplemente negativa, sino más desabrida que diplomática. Entendía que la pretensión española «menoscababa el principio de primacía del derecho de la Unión, ya que permitía que un Estado miembro pusiera obstáculos a la aplicación de actos del derecho de la Unión plenamente conformes con la Carta, si no respetan los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de ese Estado».
El tribunal español, buena parte de cuyos miembros eran ajenos a la presentación de la cuestión, asumió por unanimidad tal respuesta, en la sentencia 26/2014, sin perjuicio de que más de uno –yo incluido– desahogáramos en voto particular alguna que otra concurrencia.
El celo del tribunal de Luxembugo por defender la primacía del derecho europeo ha venido también quedando de relieve en las no pocas ocasiones en que el Consejo –a lo largo de más de un decenio– ha insistido en que la Unión Europea firme, como sus Estados miembros, el Convenio de Roma de Derechos Humanos, cuyo tribunal tiene sede en Estrasburgo. Esto le está convirtiendo, de hecho, en tribunal constitucional de una Europa sin Constitución.
La situación de los jueces españoles, en su doble condición de jueces europeos, los emplaza ante complicadas peripecias. Por una parte, se ven obligados a aplicar normas de tal origen, aun en los casos en que el Estado español no haya llegado a trasponerlas dentro del plazo establecido. Su tarea se hace más compleja cuando les surgen dudas sobre la existencia de una efectiva vulneración de alguna de ellas. El problema llega a su apoteosis cuando les resulta a la vez dudoso si, en el caso en cuestión, no solo puede haberse vulnerado el derecho europeo, sino también la misma Constitución española.
El TC español les ha facilitado, en estos casos, su tarea al sentar doctrina –de cuya posible modificación no tengo noticia– de que resuelvan ante todo sus dudas de ámbito europeo, planteando la oportuna cuestión prejudicial en Luxemburgo; solo después, habrían de plantear lo relativo a una posible vulneración de la Constitución española.
Resulta obvio que en todo este complicado juego es decisivo el engarce entre la jurisdicción constitucional española y la ordinaria. Por si fuera poco, la delicada frontera entre lo infraconstitucional y lo que sí adquiere tal condición no acaba solo afectada por la entrada en juego del derecho europeo, sino que se convierte en el pan de cada día ante la avalancha de recursos de amparo que se vienen presentando ante el TC; a pesar de que no sea ya suficiente que se vaya vulnerado un derecho, sino que es adicionalmente preciso que se argumente su «especial transcendencia constitucional». Si todo a eso se añade que, para recurrir en amparo, es obligado haber agotado previamente la vía jurisdiccional ordinaria, la posible fricción entre una y otra se puede convertir en cotidiana.
La doctrina establecida por el Constitucional no hace tanto –ya que tuve ocasión de llevarla a la práctica– es que, ante una sentencia del Supremo, solo cabía un doble control: la razonabilidad de su resolución, lo que excluía toda arbitrariedad, y la ausencia de un error de hecho, capaz de viciarla radicalmente. Más de un comentario reciente apunta –para mi sorpresa– a poner en duda su continuidad. Por otra parte, como viene siendo habitual, el Constitucional retrotrae a la jurisdicción ordinaria sus fallos, como un aspecto más del respeto que, al no considerarse instancia adicional, le lleva a no suplantar a la jurisdicción ordinaria a la hora de asumir la resolución final del caso.
Lo que centra ahora la atención de los ciudadanos es fruto de todos los elementos expuestos. Los hechos son bien conocidos. La jurisdicción ordinaria se ha visto obligada a juzgar un episodio de gasto masivo de dinero público sin control alguno, que ha permitido que se otorguen indemnizaciones destinadas a empresas en crisis a ciudadanos que nunca han trabajado en ellas, o que el dinero previsto para socorrer a trabajadores en paro acabe en usos y abusos que mejor no mencionar. Los jueces consideraron que la infracción del derecho español era clara, lo que hacía superflua cualquier referencia adicional al derecho europeo. Las resoluciones de la jurisdicción ordinaria al respecto fueron rectificadas por el TC, que las retrotrajo a la ordinaria; esta se ve obligada a un nuevo análisis, en el que se le suscitan dudas, nada superfluas, sobre hasta qué punto tales conductas no han vulnerado la regulación europea para combatir la corrupción, no siempre ajena a sus propios fondos.
El deber –que no derecho– de todo juez español de despejar cualquier duda al respecto, sea cual sea el resultado de su consulta, es indeclinable. Si algún tribunal constitucional intentara condicionar, con una u otra excusa, la presentación de la obligada cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraría, sin duda, dañada sus competencias. Andrés Ollero Tassara fue magistrado del Tribunal Constitucional y en la actualidad es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Política