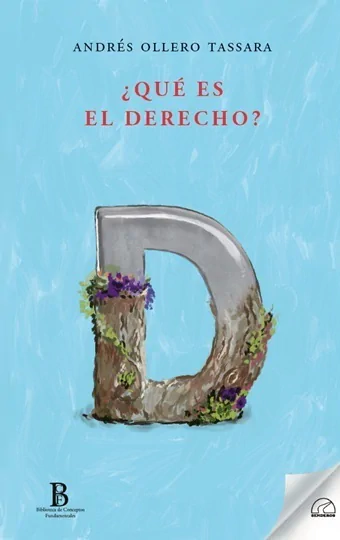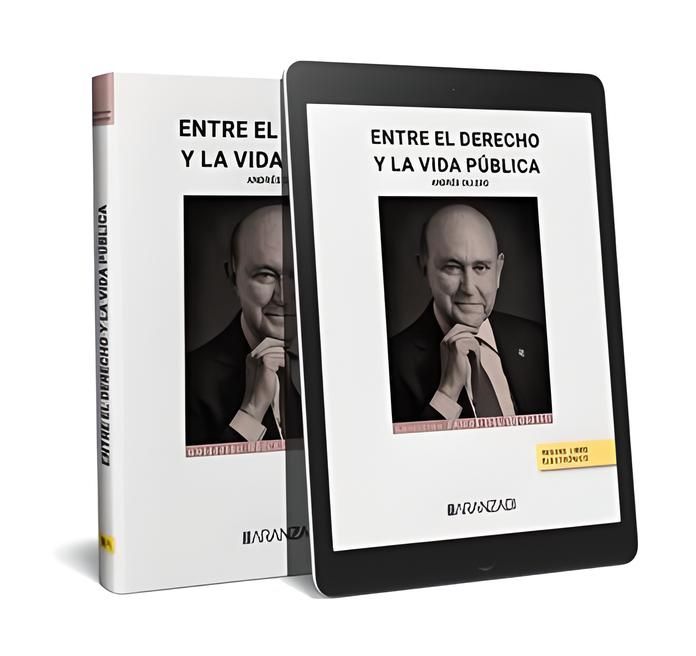«Los derechos en serio»
Ronald Dworkin.
El título de su libro se comenta por sí solo, en una sociedad individualista en que se tiene a todo derecho –a poder ser, fundamental– y cuesta tanto ver respetados los ajenos. Harvard, Yale u Oxford pueden hablarnos mucho de su autor. Lo tuvimos entre nosotros invitado por el Consejo General del Poder Judicial, en mejores tiempos. Su prestigio en su país era tal que lo ofrecían como regalo. Si vale la anécdota, cuando –como portavoz parlamentario– el Departamento de Estado me invitó a conocer las instituciones norteamericanas, visto mi interés por el ámbito universitario, me preparó dos entrevistas: una con el hispanista Stanley Payne, en Madison, y otra con Ronald Dworkin, en Nueva York, a la que se unió su colega Thomas Nagel.
Dworkin consideraba decisivo que los derechos se tomaran en serio y recalcaba que, para lograrlo, no bastaba con recurrir a las normas, sino que cumplían un especial papel –antes de ellas y en su interpretación– los principios.
Recordé esa llamada a la seriedad cuando –el pasado 6 de diciembre– Canal Sur Radio me brindó el honor de llenar algunos minutos de su programa especial dedicado a esa efeméride. Me llamó un tanto la atención que se me sugiriera que el problema de nuestra Constitución es que sería rígida en exceso.
He criticado más de una vez aspectos de nuestra norma suprema, que vienen reclamando rectificación, y que –dada de la falta de una experiencia previa, tras años de dictadura– se echan de menos nuevas fórmulas. La propia Constitución –que no se considera infalible– contempla su propia capacidad de verse modificada. La ha visto ya, para permitir que ciudadanos europeos, sin nacionalidad española, puedan ser alcaldes; o para plantear topes al déficit, siempre animados por la Unión. También se ha hecho desaparecer puntualmente un término poco feliz, que podría generar discriminación hacia ciertos ciudadanos de características menos frecuentes.
Sin duda, modificaciones de más alcance están contempladas en ella de forma menos fácil, pero eso refleja más virtud que defecto; porque una Constitución que se convirtiera en la ahora tan popularizada casa de tócame roque, sería un hazmerreír.
El peor balance que cabe hacer de la Constitución es que se la está tomando por el pito del sereno. Y no me refiero a los ramalazos de resoluciones presuntamente interpretativas, tras tomarse a beneficio de inventario lo que con toda claridad expresa su texto. Baste repasar los votos particulares formulados a la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña para obtener un rico catálogo de los más variados trucos. Cuando Constitución se convierte de rígida en flácida, se hace imposible lo que le da sentido: parar los pies al legislador, para evitar que cada legislatura tengamos que obedecer a una Constitución distinta.
Y no digamos nada de la epidemia de la llamada interpretación etiquetada como evolutiva. Valga una anécdota. Cuando comparecí ante la Comisión de Nombramientos del Congreso, como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, el portavoz socialista –Jáuregui– intentando, como era su deber, ponerme en apuros, me planteó qué haría si se me sugiriera que donde el artículo 32 de la Constitución dice: «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», pasara a decir «todos tienen derecho a contraer…». Le respondí que me alegraba que estuviéramos de acuerdo en que habría que cambiar la Constitución, ya que es el único artículo que habla de «el hombre y la mujer».
La Constitución no ha cambiado, pero el matrimonio sí. Me alegro por los devotos del asunto, pero –como jurista– me parece penosa esa burla a la Constitución. Ese fue el estreno. Apoyados en una vetusta sentencia canadiense, porque por lo visto en España vivimos rodeados de abedules; aunque quizá se trate en realidad de olmos capaces de ofrecer peras. No contentos con el asunto, la vanguardia de nuestro Tribunal, tras devanarse los sesos, ha recurrido a la misma sentencia, para «evolucionar» la eutanasia –lo que a mi edad comienza a considerarse preocupante– y, ya puestos, elevar al aborto a derecho fundamental, sin lograr convencer ni al gobierno que los nombró, que está dispuesto al engorro de cambiar la Constitución, contando con un Tribunal tan comprensivo. Más de uno ha perdido una estupenda ocasión de igualar mi nutrido número de votos particulares.
Si la Constitución, tomada en serio, exigió un referéndum, no constituye rigidez alguna que la modificación de alguno de sus aspectos decisivos pueda exigirlo, para que resulte ratificada.