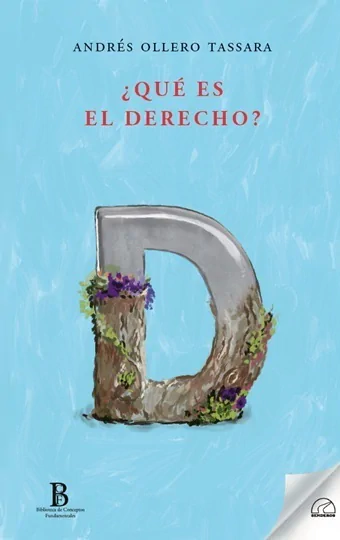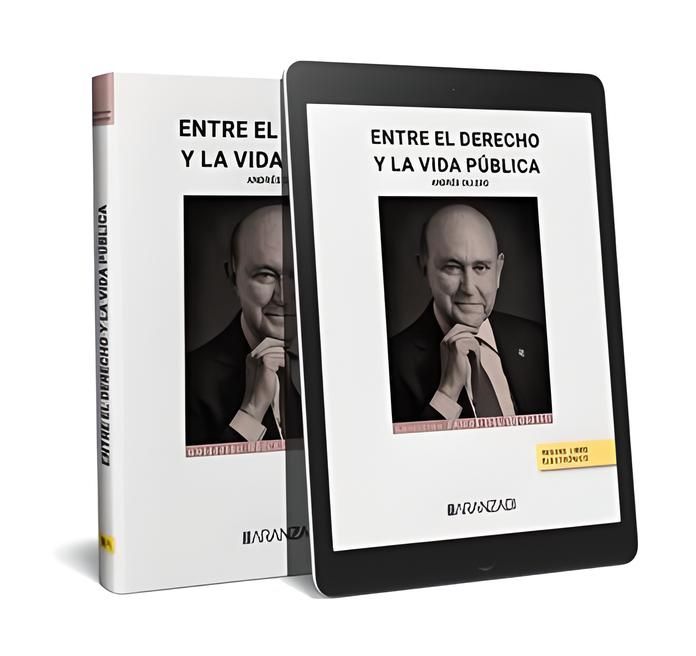Se la humilla a la mujer, en realidad, cuando se la trata como débil mental —por vía legal— evitando por todos los medios que se la pueda animar a reflexionar ante tan grave situación u ofrecerle posibles medios para superarla.
No tengo claro a qué auditorio se dirigía Grégor Puppinck, jurista batallador incansable en pro de los principios cristianos en el entorno de Estrasburgo; en su crítica a Macron, el aborto en la Constitución sería «la afirmación pública de la masonería como Iglesia de la República». Afirmación tal no tendría mucho éxito ante un público español, que no ha olvidado lo de la «conspiración judeomasónicabolchevique», capaz de trivializar todo lo que se critique sacando a pasear a la masonería.
No parece que el empeño macroniano de erigirse en líder de un presunto progresismo europeo, cuando en Estados Unidos, en un modesto arranque civilizador, se da marcha atrás a la sentencia Roe (aborto como derecho constitucional), tenga mucho que ver con un enfrentamiento entre masonería e Iglesia. Más bien pone de manifiesto la hondura del problema la práctica simultaneidad entre la aceptación por el parlamento europeo de su propuesta de incluir el aborto en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y la publicación vaticana de la declaración «Dignitas infinita». Esta ha reconciliado a su promotor con la feligresía, tras el desconcierto originado por su anterior documento sobre bendiciones.
El texto resulta de interés desde una laica perspectiva filosóficojurídica, sin perjuicio de sus ribetes teológicos. La defensa de la dignidad de todo ser humano «en cualquier estado o situación en que se encuentre» enlaza, en su elaboración, con el setenta y cinco aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Frente a la frívola conversión del aborto en ingrediente imprescindible de la dieta de lo políticamente correcto, se apela al mero uso de razón para denunciar que «nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás». Queda claro, para todo buen entendedor, que hay quienes sí se consideran habilitados para inventárselo, estableciendo —calendario en ristre— desde cuándo cabe dar entrada al ser humano no nacido en una «humanidad» convertida en estricto club que se reserva el derecho de admisión.
Insiste en que tal dignidad tiene como fundamento objetivo «a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural». Se trata pues de un neto debate antropológico, que pone de relieve la trastienda capaz de explicar la mansa aceptación europea de un individualismo galopante, capaz de supeditar a su mero deseo o interés quién puede o no gozar de prerrogativa tan fundamental como el derecho a nacer.
El fenómeno no es nuevo. Ya se prohibió durante siglos el ingreso en el club a seres humanos bastante creciditos, simplemente por el color de su piel, defendiendo la corrección política de la esclavitud, dados los intereses en juego. A la excelsa Europa correspondió más tarde en exclusiva el horror de hacer lo propio, condenando a incontables seres humanos al exterminio en holocausto a la raza. Quizá por analogía, un pintoresco colega filosóficojurídico se declaraba provida, tras constatar que eran blancas la mayor parte de las víctimas de la epidemia abortista.
La razón de la asombrosa extensión de tales cánceres ideológicos es siempre la misma: la notable capacidad del ser humano adulto para mirar para otro lado, cuando lo que está en juego contraría sus deseos e intereses, o no le afecta lo suficiente como para abandonar una cómoda indiferencia y atreverse a desentonar. Siglos después llegará una oportuna memoria histórica que se horrorizará de tamaños disparates, como si eso fuera suficiente para vacunarse contra el individualismo que los generó. Lo mismo cabe pensar que acabará ocurriendo con el aborto, si se tiene suficiente fe en la humanidad y su efectivo progreso histórico.
Lo más grave es el papel estelar que se concede a la mujer, como coartada legitimadora del invento. El asunto no deja de traslucir un tono machista, porque parece darse por hecho que las víctimas del aborto son siempre futuros varones y no mujeres en germen. Se la humilla a la mujer, en realidad, cuando se la trata como débil mental —por vía legal— evitando por todos los medios que se la pueda animar a reflexionar ante tan grave situación u ofrecerle posibles medios para superarla. En España se empezó con brindarles un sobre cerrado, para evitar todo peligroso contacto dialógico capaz de disuadirla, y se acabó por alejar lo más posible a cualquiera que pretendiera plantear razones. Todo un homenaje…