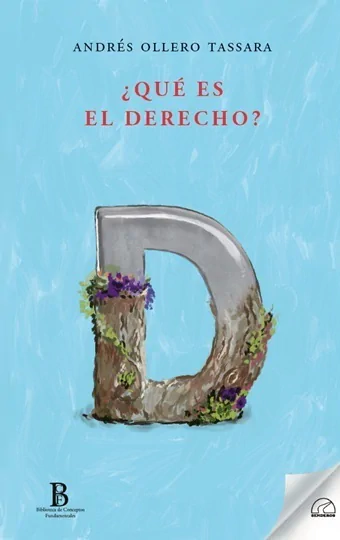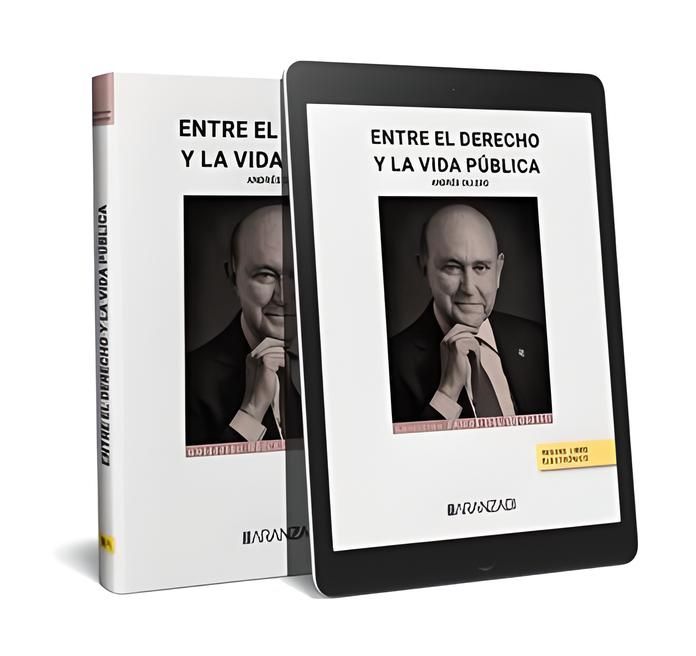Nuestro importado árbol canadiense respecto al aborto demuestra un follaje caduco, con la escasa permanencia de dos semanas, notablemente insólita para tratarse de un presunto ‘derecho fundamental’
En un reciente encuentro, celebrado en Buenos Aires, entre miembros de las Academias de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y España, el Profesor Carlos Rosenkrantz, en la actualidad vicepresidente de la Corte Suprema de su país, a la que se encomienda el control de constitucionalidad, lamentaba la tendencia de dicho tribunal a ignorar sus propios precedentes para fundar sus resoluciones en sentencias de tribunales extranjeros. Este es uno de los principales defectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto. No tiene en cuenta la precedente del propio Tribunal, salvo para apoyarse en ella a la hora de aludir a meras obviedades. Abona –eso sí– sus ochenta y cuatro páginas con recomendaciones meramente exhortativas de plataformas y comités del entorno de Naciones Unidas, que componen un notable recital de ideología de género, atribuyéndoles sin motivo la vinculación propia de tratados internacionales.
Baste una muestra para comprobarlo: «la Constitución es un ‘árbol vivo’ que, a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna, como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad»; como si no fuera la Constitución la que avala la legitimidad de las conductas sociales y políticas, sino que habría de ser su texto el que cobre legitimidad acomodándose a ellas. Esta reiterada afirmación plagia la de una sentencia canadiense; lo que no sería de extrañar, si se diera por sabido que Canadá y España son almas gemelas. La cita reestrena la suscrita, hace ya once años, en el texto –fruto una mayoría de perfil similar a la actual– que consideró constitucional que el legislador pueda, si le parece oportuno, respaldar matrimonios homosexuales.
En cualquier caso, el tenor de apoteosis progresista que destila la sentencia se ve convertido en reaccionario, si no se ignora que se limita a resucitar una sentencia de hace cincuenta años del Tribunal Supremo norteamericano, ya superada en una muy esperada posterior resolución civilizatoria. La sentencia acompaña esta querencia cosmopolita con el afán marcar una drástica diferencia entre la condición de ‘ser humano’, que reconoce presente en documentos internacionales, y la de ‘persona’, aun reconociendo que ha sido «el legislador español» –y no una instancia constitucional– el que «ha optado por no atribuir al embrión y al feto personalidad jurídica». Esto le vale para instalarse en un cuidadoso olvido de la fácilmente interpretable voluntad del constituyente, que no dudó en sustituir el «toda persona tiene derecho a la vida», presente en el anteproyecto, por un «todos tienen», con la indisimulada intención de descartar que el texto de la carta suprema admitiera el aborto; como rubricó en los días reflexión previos al referéndum el propio presidente Suárez, para ganar votos en favor de la Constitución. La actual mayoría coyuntural ha hecho un flaco favor al Tribunal, al preferir optar por la tosca profecía de Peces Barba: «Desengáñense sus señorías. Todos saben que el problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría proabortista, ‘todos’ permitirá una ley de aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, la ‘persona’ impide una ley de aborto«. Lo que no dejará de desprestigiarlo…
En consecuencia, basa toda su relato en la afirmación de que el no nacido no es aún persona, propuesta admitida ya por la sentencia de 1985, que añadía que todo ser humano constituye un bien jurídico que merece idéntica protección que la legítimas expectativas jurídicas de su madre, por lo que, en ningún caso, pueden favorecerse de modo unilateral esos derechos en desdoro de tal bien, sino que es obligado proceder en cada caso a una ponderación que permitiera excepciones en el marco de las citadas «indicaciones». Equiparación entre bienes y derechos, resaltada entonces por el voto discrepante de Tomás y Valiente, que ahora se resucita.
De todo ello se muestra consciente la mayoría del Tribunal, con cuatro votos –de once– discrepantes, un quinto despegado y un posible sexto en el limbo, tras la dimisión del magistrado Montoya por motivos de salud, al no haber el tenido aún tiempo el presidente del Senado de activar la cobertura de tal vacante, a la espera quizá de instrucciones de las –para él– más altas instancias.
Prueba de esa consciencia es el sofisma al que se recurre, al afirmar que «la ley articula un modelo de tutela gradual a lo largo de la gestación, ponderando, en cada uno de los periodos, cuáles son las limitaciones que resulta necesario imponer». Es absolutamente falso que ello ocurra en el primer periodo de catorce semanas, en el que se descarta toda ponderación, –ya que «la mujer puede interrumpir el embarazo sobre la base de su propia decisión, libre de toda intromisión ajena»–, y es precisamente el único plazo en el que la sentencia puede suponer en rigor la existencia de un derecho, porque los dos siguientes se configuran como las antiguas indicaciones y su alcance despenalizador; con matices en lo relativo a seres humanos, a los que se diagnostica menor capacidad, dada la existencia de un tratado internacional sobre el particular.
Como resultado, nuestro importado árbol canadiense demuestra un follaje caduco, con la escasa permanencia de dos semanas, notablemente insólita para tratarse de un presunto «derecho fundamental». Las catorce semanas juegan el doble papel de desterrar primero toda necesidad de ponderación y servir luego de coartada para volver a las indicaciones, al estimarse que ya se ha dado a la madre «una oportunidad real y efectiva de hacer valer sus derechos».
Puestos a justificar tan efímero derecho, la mayoría del Tribunal suscribe párrafos excelsos, que llegan no solo a sugerir que –en esas catorce semanas– el feto se encuentra en «estado hipotético», sino que en realidad «no cabe hablar de ‘vida’ [con vergonzantes comillas] prenatal en sentido propio, dada la falta de viabilidad del feto». O sea, que el feto durante catorce semanas está –en sentido propio– muerto, pero al día siguiente resucita y entran juego las despenalizadoras indicaciones.
No es la 53/1985 la única sentencia del Tribunal que la actual mayoría magina; lo mismo ocurre con la 120/1990, que descartó que los GRAPO en huelga de hambre –alimentados por vía parenteral cuando perdían la consciencia– pudieran invocar un derecho a la muerte. Resaltó que no todo lo prohibido puede considerarse como derecho –menos aún, fundamental–, ya que lo permitido se reconoce solo como un actuar legalmente lícito –un ‘agerelicere’–, que solo puede convertirse en derecho cuando hay fundamento para que quepa exigir una intervención del ordenamiento jurídico para proteger obligadamente una conducta. No ocurría esto con el sistema despenalizador de la sentencia de 1985, al amparo de las llamadas «indicaciones», que no atribuían derecho alguno, sino que eximían de responsabilidad penal. Ahora, sin embargo, la mayoría del Tribunal inventa un presunto derecho fundamental en honor y gloria de la ideología de género.
Es fácil imaginar que no me ha sido fácil pergeñar estas líneas, pero –recién llegado mi cumpleaños– no he querido celebrarlo rompiendo, siquiera con el silencio, una obligada trayectoria de defensa de lo humano, incluso respecto a intentos diversos.